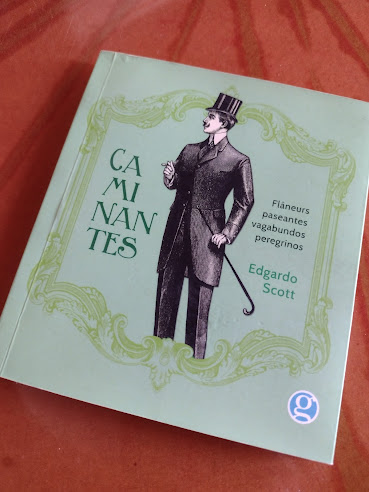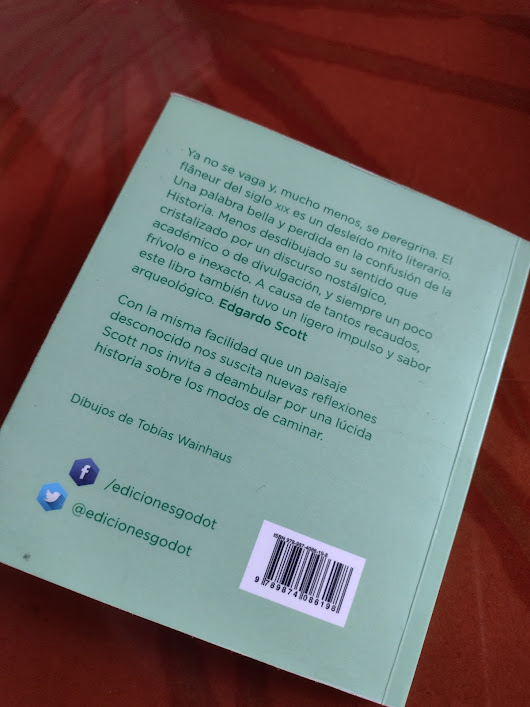Fragmentos Caminantes, de Edgardo Scott
Ediciones Godot (2017)
“Declaro que una
hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino en gana dar un
paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o
de los espíritus, y bajé la escalera para salir a buen paso a la calle”. Así
empieza El paseo, de Robert Walser.
En esas líneas ya están las coordenadas, la estructura de la definición del
paseo. El paseante es el hombre que abandona la causa, su causa —por un rato,
para siempre—, renuncia a la fricción y los esmeros para olvidarse de sí, para
perderse en el mundo. Para entrar o volver a la existencia. El sueño, la
pesadilla, y sobre todo el gesto de Rimbaud, cuando se aleja de París y la
poesía (o, más discreto, el de Elizabeth Bishop yendo a Brasil por dos semanas
y quedándose por amor quince años). Convertir la palabra en acto y los actos en
existencia. Entonces sí, entonces se entra en un “estado de ánimo romántico[1]extravagante”,
dirá Walser, en el que “todo lo que veía me daba la agradable impresión de
cordialidad, bondad y juventud”. ¿Cómo es posible? ¿Hay una identificación, un
reconocimiento absoluto con el mundo? ¿Un puente perfecto con el día? Walser
mismo, cerca del final, añade y aclara: “yo me había convertido en un interior,
y paseaba como por un interior; todo lo exterior se volvió sueño, lo hasta
entonces comprendido, incomprensible”. El paseante de Walser no es un
introspectivo, no es, mucho menos, un observador. En verdad, ha logrado la
alquimia de las imágenes. Sus imágenes interiores ya son exteriores y
viceversa. Ha negado, rechazado al mundo, nada lo interpela ni conmueve; lo ha
trascendido. Nada lo toca, podría decirse. No hay conmoción interior o, al
revés, todo ya está conmovido y el mundo nada puede agregar en su intercambio.
Por eso ocurre, por supuesto, un efecto y un desorden parecido al delirio. Un
delirio amable, no desesperado. Y por eso el paseante camina iluminado y feliz.
Como un avión sobre las nubes, al que ninguna tormenta lo alcanza.
Pero están los otros
paseos de Walser. Vida y literatura. Porque en 1929, con 51 años, un poco por
propia voluntad, un poco por consejo de su hermana Lisa, Walser ingresó primero
en el sanatorio de Waldau, cerca de Berna, para unos años después ser
trasladado a su domicilio definitivo, el manicomio y asilo de su cantón natal,
en Herisau. Allí vivirá todavía por veintitrés años más. Y allí lo empezará a
frecuentar el bondadoso crítico, escritor y filántropo Carl Seelig, admirador
de Walser, quien tras la muerte de la hermana de Walser será su tutor y lo
llevará a dar, a lo largo de veinte años, los famosos Paseos con Robert Walser, el único y precioso documento biográfico
de la palabra del genio suizo. Dos o tres veces al año, Seelig lo visitará y lo
llevará a dar un paseo. Caminarán, conversarán, disfrutarán de la comida y la
bebida. Hacia el atardecer y acompañado por Seelig, Walser volverá al
sanatorio. Seelig será su único contacto con el mundo. El único y último lazo,
mientras su salud empieza a sufrir las incomodidades de la vejez.
En la navidad de 1956,
exactamente el veinticinco de diciembre, después de almorzar, Walser se abriga
y sale solo a la nieve a dar un paseo. “El caminante solitario aspira a pleno
pulmón el claro aire invernal”, escribirá Seelig. Walser avanza, sube y baja
las ondulaciones del terreno, se lo presume feliz y agitado. Hasta que de
pronto se detiene, se le aflojan las piernas, y cae de espaldas. Se lleva la
mano al corazón. Muere enseguida. Lo encontrarán dos niños y alguien tomará una
fotografía célebre y obscena del cuerpo del poeta tendido sobre la nieve, con
su sombrero un poco más allá. El último paseo de Walser fue un presentimiento y
una decisión. Para morir en sus términos, para no morir como un loco o un
enfermo cualquiera, en una cama cualquiera, adentro de los muros de cualquier
manicomio. Prefirió salir y tomar una última bocanada, e intentar cruzar el
congelado Leteo. Tratándose de Walser, tal vez lo haya conseguido.